Nestlé Uruguay avanza en un proyecto que podría transformar un coproducto casi invisible del café: la cascarilla o silverskin, en un insumo de alto valor para alimentos funcionales, cosmética e incluso la industria farmacéutica.
La iniciativa, gestionada junto a la Facultad de Química de la Udelar y financiada por la ANII, marca una articulación academia–empresa–Estado y posiciona al país en un terreno pionero en el mundo: el aprovechamiento del silverskin —de apariencia y densidad similar a la cáscara del maní— como ingrediente para consumo humano.
La historia comenzó hace dos años, cuando en un curso de maestría centrado en coproductos de la industria alimentaria surgió la inquietud de pensar “fuera de la caja”. Según recuerda Natalia Taveira, Innovation & Renovation Manager de Nestlé Uruguay, la chispa fue inmediata: “La cascarilla es el único coproducto real que genera nuestra fábrica de café en Uruguay. Hoy se destina casi toda a alimentación animal, pero sabíamos que en el mundo existían estudios sobre su contenido de fibra y compuestos bioactivos”.
La idea fue presentada al concurso global de innovación interna de Nestlé y quedó entre los 50 proyectos finalistas a nivel mundial. Ese respaldo terminó de convencerlos para profundizar el camino.
Con el impulso académico del Departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos y el Centro de Investigación en Alimentos, y con la estructura financiera de un proyecto de articulación cofinanciado por la ANII, el equipo comenzó a estudiar en detalle la cascarilla local. “Ya se publicó el primer paper del proyecto y ahora estamos trabajando en la cuantificación de compuestos bioactivos y fibra, además de evaluar métodos de extracción que sean viables de escalar en Uruguay”, explica Taveira.
La investigación, además, arrojó un hallazgo que sorprendió incluso al equipo técnico: la cascarilla proveniente del café glaseado —producido también en Uruguay— tenía mayor contenido de compuestos bioactivos que la reportada en estudios internacionales. “Decidimos incluir esa variante porque no había información publicada a nivel mundial. Sumamos algo nuevo a la literatura científica y eso también es parte del valor del proyecto”, cuenta.
Nestlé procesa en Uruguay más de 20 toneladas anuales de silverskin, un volumen que podría crecer 60% gracias a la capacidad instalada y a la incorporación de nuevas líneas tecnológicas como Starbucks. Esa escala vuelve clave la búsqueda de aplicaciones de mayor valor agregado.
El proyecto trabaja ahora en el diseño de formulaciones con participación de otras áreas de la Udelar: pruebas de aceptabilidad sensorial y posibles usos comerciales. Las primeras aplicaciones se mueven en el terreno de los panificados, donde —según estudios previos— la incorporación de fibra es bien aceptada por los consumidores. Pero el potencial va mucho más allá. “Puede utilizarse en alimentos, cosméticos y hasta productos farmacéuticos. Incluso funciona como colorante natural, porque aporta un tono marrón muy estable”, señala Taveira.
Uno de los desafíos que asoma para la etapa final es el regulatorio. Uruguay todavía no tiene un marco específico para registrar este tipo de coproductos como ingredientes de uso alimentario, aunque sí existen avances en Europa, México y varios países del Mercosur que pueden servir como base. “No lo vemos como una traba, sino como parte del trabajo pendiente. Queremos cerrar el proyecto de manera integral: cómo se extrae, cómo se aplica, cómo lo acepta el consumidor y cómo se incorpora al listado de ingredientes”, asegura.
El financiamiento asciende a $5 millones, el máximo previsto por la ANII para proyectos de articulación academia–empresa, con un aporte del 30% por parte de Nestlé. La ejecución técnica es validada por Fundaquim y el trabajo académico lo lidera Ignacio Vieitez junto a un equipo especializado. “Para nosotros, este proyecto demuestra el poder de la colaboración entre industria, academia y Estado. Uruguay necesita desarrollar conocimiento propio y este tipo de alianzas lo hacen posible”, resume Taveira.
Aunque aún quedan etapas críticas por completar —desde la validación comercial hasta la instalación de infraestructura para producir extractos en escala—, el equipo proyecta un horizonte de dos años para contar con aplicaciones listas para el mercado.
Así, Uruguay podría convertirse en uno de los primeros países del mundo en llevar el silverskin del café a productos de consumo humano. Según Taveira, ese es el verdadero motor del proyecto: “Vimos que teníamos la oportunidad de darle valor agregado a un coproducto que hoy no se aprovecha del todo. Queremos impulsar la economía circular desde Uruguay y, si es posible, liderar una innovación que todavía no existe en el mercado global”.







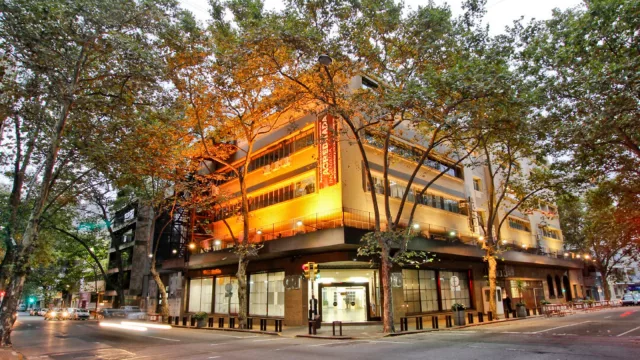



Tu opinión enriquece este artículo:
Sergio Peteco :
FANTÁSTICO! OJA ESTA INICIATIVA, INVESTIGACIÓN LLEGUE A BUEN PUERTO Y SE DEN Y LOGRE TODOS LOS PASOS, PARA QUE ESTA INVESTIGACIÓN Y PROYECTO.. FINALIZE CON ÉXITO Y SE PUEDA PRODUCIR ESE SU PRODUCTO DEL CAFÉ. DE SEGURO, INVESTIGACIONES MEDIANTE, APOYO ESTATAL, UDELAR Y EMPRESARIAL DE SEGURO, HABRÁN EN LA VIDA COTIDIANA, PRODUCTOS DE CONSUMO, EN PLANTAS... EN GRANOS.. SUB PRODUCTOS DE ESTOS QUE HOY SE DESHECHAN O SON PARA, ALIMENTO ANIMAL, DEBEN HABER TAMBIÉN OPORTUNIDADES PARA EL CONSUMO HUMANO! FELICITACIONES A TODO EQUIPO QUE TRABAJA EN ESTE PROYECTO Y QUE VENGAN OTROS!